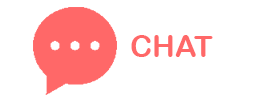Mi madre era una mujer guapa. En realidad, muy guapa. Su espesa melena castaña enmarcaba un rostro de ojos rasgados de un color azul intenso, una nariz recta y delgada, y una boca grande, sensual, de labios carnosos. Su figura estaba dotada de curvas sinuosas, realzadas por unos pechos medianos, una cintura estrecha y unas caderas amplias y redondeadas. Sus nalgas arrogantes y llamativas, eran el complemento perfecto para unas piernas poderosas, bien torneadas, que capturaban la atención del público masculino y los celos de las mujeres, aunque ella no hiciera nada especial para provocarlos. Tanto en sus gestos como en su vestimenta era una mujer extremadamente sencilla, solía ir siempre descalza por casa y no usaba joyas ni nada lujoso, pero aun así, cuando atravesaba la calle principal del pueblo de camino al mercado, no eran pocos los ojos que sucumbían a su voluptuosa figura de actriz clásica italiana.
En cuanto a mi padre, era un hombre alto, apuesto y de noble aspecto; con una barba negra y poblada y el cabello rizado y oscuro. Trabajaba de médico rural y la familia le seguíamos a todos sitios. Cuando nací, vivíamos en Madrid, pero luego pasamos por varios destinos hasta que en el verano de 1982 recalamos en un pequeño pueblo de la provincia donde la vida cotidiana estaba marcada por la rutina y el fluir lento del tiempo.
Por alguna razón, me sentía mucho más apegado a mi madre que a mi padre y durante las largas tardes de verano a menudo me sentaba en el suelo junto a ella mientras la veía peinar su hermoso cabello frente al espejo. Anda, tesoro, cepilla mi pelo, me decía a veces, con una sonrisa cómplice, sabiendo lo mucho que yo disfrutaba con aquello. Me levantaba entonces raudo y peinaba delicadamente su cabello, disfrutando de aquel tacto sedoso entre mis manos. Hundía mi nariz en sus abundantes cabellos, llenando mis pulmones de su aroma embriagador a perfume Gloria de Vanderbilt y en ese instante, solo existíamos nosotros dos, en una brillante y cálida burbuja. Mi madre chapurreaba una canción en su inglés macarrónico, y yo me sentía inmensamente feliz.
Recuerdo especialmente aquel verano por el calor incesante, los baños en la alberca de la quinta y el Mundial de España que ponían en la televisión y que congregaba a todos los hombres en el casino de la plaza. A mí, que no me gustaba mucho el futbol por aquel entonces, mi padre me daba una moneda de veinticinco pesetas para la máquina de marcianitos del Phoenix, y mientras él veía los partidos yo me esforzaba por colocar mis iniciales entre los primeros puestos en la clasificación de los mejores jugadores.
Aquella fue una época dorada, inolvidable. Por las tardes cuando se ponía el sol, sacábamos unas sillas a la calle para tomar el fresco y mi padre nos traía bombones helados de la panadería de Ceferino, mientras mi madre inundaba todos aquellos momentos, con su voz cristalina y dulce, su sonrisa permanente, sus andares descalzos y aquel precioso cabello castaño cayendo en cascada sobre su espalda… Aventuras de la niñez.
Al llegar septiembre, el verano había tocado ya a su fin, las noches se hicieron más frías y los tonos amarillos de las hojas empezaron a resaltar sobre un verde que poco a poco desaparecía. Retorné a las clases con mis compañeros y fui adaptándome de nuevo a lo que era la vida tranquila en un pueblo de los años ochenta.
Cierta tarde, regresé del colegio y nada más llegar fui a saludar a mi madre. La encontré leyendo una revista, con un cigarrillo en la mano, tendida en el diván del salón, envuelta en la bata guateada rosa que usaba para estar por casa, sus pies desnudos sobre los cojines y su frondosa melena esparcida alrededor, como la magnífica cabellera de una venus de Tiziano.
Me senté, como siempre, junto a ella para charlar sobre cómo había sido mi día. En un momento de la conversación, ella me miró fijamente a los ojos y dio una bocanada lenta a su cigarrillo.
-Lucas, tesoro, este sábado vamos a ir a Madrid.
-¿De compras? -respondí rápidamente, encantado con la idea.
-Sí, de compras… Bueno, también vamos a ir a la peluquería -contestó mi madre.
-¿Vamos a cortarnos el pelo? -pregunté. No había nada extraño en ello, después de todo.
-No, tú no. Mamá se lo va a cortar.
-¿Qué? ¿Por qué? -repliqué extrañado.
-Bueno, pues porque me apetece cortármelo ahora que llega el otoño.
Miré a mi madre con el ceño fruncido.
-Mamá, pero si no es otoño aún.
-Bueno, aún no, pero lo será pronto y además los cambios son buenos.
A pesar de la sonrisa de mi madre, sentí que me estaba ocultando algo.
-¿Te lo vas a cortar como la abuela? –pregunté
-No, tesoro. Mucho más -respondió ella tranquila.
-¿Más que la abuela? -repetí asombrado, pues mi abuela llevaba una media melena por encima de los hombros y no concebía que mi madre se lo cortara más de eso.
Mi madre dio una nueva bocanada a su cigarrillo y mientras lo apagaba en el cenicero, me miró con fijeza y dijo:
-Mamá se va a rapar la cabeza. Como un quinto.
Aquellas palabras fueron como una jarra de agua fría cayendo directamente sobre mí o como si fueran un par de duros golpes atizando mi cuerpo.
-¡Qué! -exclamé con la boca abierta-. Pero… ¿por qué?
-Porque quiero ver que se siente –sonrió mi madre, divertida-. Es algo que siempre he querido hacer y nunca me he atrevido hasta ahora.
-Pero, mamá, ¡las mujeres no hacen eso!
-Anda, ¿y por qué no? Seguro que nos iría mucho mejor si lo hiciéramos.
-Pero mamá, a mí me gusta tu pelo. ¡Es muy bonito!
-Gracias, tesoro. Tú también tienes un pelo precioso –respondió ella revolviendo mis cabellos con su mano.
-Mamá, por favor, no lo hagas, no te cortes el pelo –insistí, casi rogando.
-Tesoro, la melena larga es muy bonita y a mí también me gusta mucho, pero da mucha trabajera cuidarla y mantenerla siempre bien. Yo además ahora tengo otras prioridades en la vida, como ser una buena madre, ocuparme de la casa, cuidar de papá y de ti… El caso es que es ridículo dedicar tanto tiempo a algo tan frívolo como es una melena y yo ya no necesito verme tan guapa como antes.
Contemplé a mi madre sin entender demasiado, pero había perdido repentinamente parte de la alegría que suponía ir a Madrid de compras.
-Tengo una idea- dijo entonces ella- ¿sabes lo que vamos a hacer? Me vas a ayudar a lavarme el pelo para que esté muy bonito el sábado cuando me lo corte.
Con la cabeza gacha, seguí a mi madre al cuarto de baño. Ella llenó la bañera y cuando estuvo lista, se quitó la bata guateada, quedando completamente desnuda. Dándome la espalda se sumergió en el agua caliente mientras se relajaba.
Me arrodillé junto a la bañera y procedí a aplicar champú sobre sus cabellos. Enjaboné su melena, y froté, aclarando después, esperando los minutos de rigor mientras ella se enjabonaba también el cuerpo.
Terminado el baño, mi madre emergió de la bañera, toda piel de gallina, curvas y el cabello chorreante. Se envolvió en una toalla y sentada en la taza de váter, se adormiló con el sonido fuerte y monótono del secador sobre su cabeza. Después de secarlo, cepillé su cabello, una y otra vez, para que luciera sano y brillante hasta dejarlo suave y domito sobre sus descubiertos hombros.
Aquel momento de intimidad no fue suficiente para calmar el desasosiego que sentía en mi interior ante la perspectiva de ir a Madrid y lo que allí nos esperaba. Por mucho que intentaba comprender los motivos de mi madre, algo se me escapaba.
Todas las mujeres querían el cabello cardado al extremo para lograr un volumen exagerado, imitando los rizos suaves y esponjosos de Farrah Fawcett, mi ángel de Charlie favorita, o el ostentoso peinado de Brooke Shields; ¿por qué mi madre nadaba entonces a contracorriente del resto del mundo?
La víspera del sábado, durante la cena, me mostré callado, mirando ceñudo mi plato y sin apenas probar bocado, a pesar de los esfuerzos de mi madre por llenar la conversación con su gracia amable y su natural candor.
Después, por la noche, sin poder conciliar el sueño, me deslicé furtivamente hasta el cuarto de mis padres y les observé desde el quicio de la puerta. Mi padre, tendido sobre la cama, leía un libro y a mi madre, sentada en camisón frente su tocador, cepillaba su melena imposiblemente suave, gruesa y reluciente bajo la luz cálida del dormitorio. Dejando el cepillo a un lado, mi madre amontonó su cabello en lo alto de la cabeza en un enorme y sedoso moño, para luego dejarlo caer suavemente. Como siempre, caía perfectamente en su sitio y se acomodaba con un leve susurro de seda, bajando por su espalda en una brillante y ardiente cascada de brillos.
Mi madre suspiró con fuerza, mientras se miraba en el espejo.
-¿Qué sucede, Pilar? -preguntó mi padre desde la cama, con cara de preocupación.
-Oh, sólo pensaba en que a partir de mañana ya no voy a poder usar el pelo para tapar mi enorme trasero -respondió ella con una sonrisa triste.
-Lo dices como si eso fuera algo malo -dijo mi padre sin tapujos, y ella se giró para mirarle con una ceja levantada.
-Luis… – replicó ella en tono de advertencia, pero con un matiz divertido en su voz.
-¿Qué ocurre? -dijo él con fingida indignación – A mí me encanta tu enorme trasero.
-¡Luis! -gritó ella mientras caminaba hacia donde él estaba sentado y le empujaba graciosamente en el hombro-. No puedo creerlo. Me estás llamando culo gordo.
Mi padre rio de manera sonora.
-Claro que no. Yo diría que tienes un culo respingón. Además a los hombres nos gustan las mujeres con algo de carne.
-La verdad es que estoy un poco gordita… -respondió ella juguetonamente mientras se subía a horcajadas encima de él -. He ganado peso últimamente y no soy capaz de quitármelo. Pero al menos ya no soy la mujer delgaducha con la que te casaste.
Mi madre acarició con ternura la melena de mi padre y se iba a agachar para besarle cuando me descubrió apostado en la puerta.
-Lucas, hijo, ¿qué haces aún despierto? -preguntó sorprendida.
Mi madre me tomó entonces de la mano y me acompañó hasta mi cuarto. Cuando me metió en la cama, su larga melena se desparramó sobre mi rostro en un montón de seda brillante. Levanté la mano lentamente y recorrí con mis dedos sus mechones de una forma que ella sabía que me encantaba. Ella no dijo nada, tan solo sonrió, pero yo no podía dejar de pensar que mañana todo su precioso pelo fuera a desaparecer.
-¿Puedes leerme un cuento? –pregunté, queriendo apartar aquellos pensamientos de mi cabeza.
-¿No eres ya un poco mayor para eso?
-Por favor…
Resignada, mi madre se recostó a mi lado, tomando el libro que había en la mesita de noche, se metió en la cama conmigo y comenzó a leerlo. Con la cabeza apoyada sobre su regazo, froté mis pies embutidos con calcetines contra los suyos desnudos, mientras escuchaba el tono dulce y aterciopelado de su voz contándome un cuento, hasta quedarme dormido.
Partimos temprano el sábado. Por una estrecha carretera comarcal salimos del pueblo. A la vertiginosa velocidad de cien kilómetros por hora, el coche casi rozaba a los que venían en sentido contrario. Mi padre, vestido con un traje gris sin corbata, conducía orgulloso su Peugeot 505 GR, recién adquirido hacía apenas un mes, y mi madre, con su precioso cabello ondeando al viento de la carretera, miraba por la ventanilla tarareando una canción de Abba que salía del radiocasete. En el asiento trasero, acicalado como un príncipe, con mis zapatos lustrosos, y mis rebeldes cabellos peinados con raya a un lado, iba yo, observando el paisaje cambiante ante mis ojos.
Por fin y tras un trayecto de casi una hora llegamos al aparcamiento de la Plaza del Carmen, en el centro de Madrid, donde dejamos el coche, y al rato, tomado de la mano de mi madre, comenzamos a caminar hasta los almenes de Galerías Preciados.
Resplandecía el sol y mi madre estaba guapísima, con su larga melena castaña meneándose al ritmo de la fresca brisa otoñal, el rostro ligeramente maquillado, y vestida con una blusa blanca con hombreras, unos pantalones vaqueros de cintura alta y unos zapatos de tacón también blancos que estilizaban su figura. Algunos hombres volteaban la cabeza al verla pasar y eso hizo que me sintiera orgulloso de caminar a su lado y saber o creer que ella me prefería a mí sobre todos ellos.
Entramos en los grandes almacenes y los aromas de la zona de cosméticos embriagaron nuestro olfato. Subimos a la primera planta donde estaba la ropa de mujer y nos encaminamos a una sección en la que había multitud de pañuelos y fulares. Ella jamás había usado nada parecido y me extrañó verla examinarlos durante largo tiempo hasta que se decidió por un turbante de esos que parecen una toalla enrollada en la cabeza, en color rosa pálido. Se lo probó haciendo caras divertidas, hinchando los carrillos, sacando la lengua, mientras mi padre y yo nos reíamos.
Tras la compra del turbante, nos dirigimos a la planta de niños, donde me compraron un jersey de lana, material escolar y unos cuantos libros. Lo mejor fue que en la zona de juguetes mis padres me regalaron un juego de bolsillo geyper de carreras de coches que me volvió loco. Más tarde, en la planta de video y televisión, mi padre se empeñó en hacerse con una novedosa cámara de fotos Agfa, muy pequeña y manejable. Mi madre pensó que se trataba de un capricho excesivo, pero él era un hombre de ideas fijas y acabó adquiriéndola.
Estábamos los tres pasándolo tan bien que hasta llegué a olvidarme de todas mis preocupaciones e inquietudes de los días pasados.
Cuando llegó la hora de comer, fuimos primero al parking de la plaza del Carmen a dejar nuestras compras en el coche y mi madre aprovechó para cambiar los zapatos de tacón por unas chanclas de goma que se había traído, porque los tacones la estaban matando.
-¡Qué descanso! -respiró aliviada al calzárselas.
-Vas a coger frío en los pies -dijo mi padre.
-Yo no soy nada friolera -respondió mi madre-. Recuerda que tengo antepasados nórdicos.
-Afortunadamente el hielo no corre por tus venas. Eres tan caliente como una latina.
Mi madre se puso roja como un tomate. A mi padre le gustaba bromear con ella y sacarle los colores.
-No digas cosas así –le regañó ella en voz baja, señalándome a mí.
-Lucas está ocupado con el juego de coches que le hemos comprado –rio mi padre.
-Aun así.
-¿Por qué?
-Porque no.
-¡Pero si es la verdad!
Resultaba divertido ver a mis padres tontear como adolescentes, y ver a mi madre avergonzarse siempre que la pillaban en una situación o conversación íntimas como aquella.
Salimos del parking y fuimos dando un paseo hasta un restaurante que se llamaba McDonalds, en Gran Vía, donde servían hamburguesas y comida americana. Me encantó que te sirvieran la comida en una bandejita y luego te sentaras en una de las mesas libres. La comida transcurrió con normalidad y de postre mi madre y yo nos tomamos un helado riquísimo que te servían en un vasito de plástico con caramelo de fresa por encima, que me pareció el dulce más exquisito que había probado nunca.
Cuando acabamos la comida, mi madre encendió un cigarrillo y buscó la mirada de mi padre. Él simplemente la sonrió e hizo ademán de entender.
-¿Podemos ir al cine estar tarde? –pregunté entonces.
-Ahora tengo cita en la peluquería –respondió mi madre, expulsando humo de su boca-. Pero luego podemos ir al cine si quieres.
Como recién despertado de un sueño, recordé aquella fatídica visita a la peluquería. El temido momento se acercaba y si nada lo impedía, mi madre se desharía de sus cabellos en aquella tarde de principios de septiembre.
-Mamá, ¿no puedes cancelarlo?–pregunté con inquietud.
-No, no puedo cancelarlo.
-¡Sí que puedes!–repliqué.
-Venga, anda, tesoro, vámonos ya, que no quiero llegar tarde.
Nos levantamos los tres de la mesa y salimos del restaurante. Fuimos dando un paseo hasta la zona de Callao, y nos metimos después por una calle estrecha y solitaria, en silencio a aquellas horas de la tarde.
Caminaba mi madre con la mirada fija al frente, ligera, con elegancia sencilla. A su lado, acongojado como oveja hacia el matadero, arrastraba yo mis zapatos pesadamente por la acera. Parecía que fuera yo quien fuera a sacrificar mi cabello y no ella.
-Creo que es ahí- dijo mi padre señalando un portal con la puerta de hierro forjado.
Llamamos al timbre y, a continuación, subimos por unas escaleras de madera que crujían con cada paso hasta el primer piso. Nos abrió la puerta una mujer delgada, ya no muy joven, con el pelo teñido de color caoba a la altura de los hombros y unas gafas metálicas en la punta de la nariz. Tenía un aspecto muy profesional, vestida toda de negro, con unos zapatos de tacón también negros y brillantes.
La mujer nos condujo a una estancia dentro de la casa, que era como una peluquería, con su correspondiente sillón de cuero giratorio de un color rojo vivo, un espejo enorme, y un gran aparador en donde quedaban expuestos múltiples frascos y utensilios diversos. Olía a jabón, champú y desinfectante y el suelo estaba pulido y encerado con mimo.
Mi padre y yo nos sentamos en unos sillones junto a un ventanal y una mesa llena de revistas de mujeres como el ¡Hola!, el Pronto o el Semana, mientras observaba, con cara de pocos amigos, a mi madre hablando con la peluquera, para al poco rato ser conducida al asiento giratorio de cuero rojo. Colocándose tras ella, la peluquera anudó una manta negra y larga alrededor del cuello que la cubrió hasta las rodillas y elevó el asiento algunos centímetros.
-¿Está usted cómoda, señora? –preguntó la peluquera en un tono amable.
-Sí, gracias… Bueno, ¿le importa si me descalzo?
-Claro –sonrió la peluquera-. Está usted en su casa.
Con un movimiento dócil, mi madre deslizó sus bellos pies fuera de la delgada tira que se metía entre los dedos gordo e índice, dejando sus chanclas de goma abandonadas en el suelo y acomodándose de nuevo en la silla.
La peluquera tomó un viejo estuche de madera del que sacó una maquina eléctrica de cortar el pelo. Era plateada y entre sus dientes colgaban todavía algún que otro mechón de cabello. ¿De veras iba a utilizar aquel aparato con mi madre? Sentí un estremecimiento solo de imaginar cómo se sentiría aquel horroroso aparato sobre la cabeza.
Miré entonces a mi padre, que se había levantado y enfocaba a mi madre con la cámara de fotos Agfa que se había comprado por la mañana.
-A ver, sonríe –dijo mi padre.
-Hola –respondió mi madre esbozando una sonrisa forzada, apartando un mechón de cabello de su rostro.
-¿Nerviosa? –preguntó mi padre.
-Bastante –admitió mi madre, poniéndose colorada.
-Tranquila, todo va a ir bien –dijo mi madre, sonriendo.
Mi madre dirigió la mirada entonces hacia mí y me llamó a su lado. Como un conejillo asustado, caminé hasta donde ella estaba.
-¿Quieres acariciar mi cabello una última vez? -dijo casi en un susurro.
Lentamente, llevé mis manos a su pelo, entrelazando las yemas de mis dedos entre los mechones de su melena, grabando la sensación en mi memoria, ya que sabía que a aquellos mechones sólo le quedaban unos minutos en esta tierra. Era tan suave, tan sedosa, tan brillante, la melena más asombrosa que había visto nunca, y en un breve instante, habría desaparecido.
Quién sabe cuánto tiempo estuve acariciando su suave caballera, hasta que finalmente, la miré con una sonrisa triste y me alejé de ella sentándome de nuevo en el sofá.
-Bueno, ¿vamos allá entonces? -preguntó la peluquera de repente.
-Sí –dijo mi madre, en un hilo de voz.
-Todo, ¿verdad?
-Sí. Todo, por favor –respondió mi madre con voz ronca, como si le costara hablar.
-Muy bien. Servicio completo.
La peluquera dedicó a mi madre una amplia sonrisa y a continuación encendió la maquinilla eléctrica. Un zumbido monótono como un enjambre de insectos furiosos inundó la estancia. La peluquera inclinó entonces la cabeza de mi madre hacia abajo, echando todo su cabello hacia delante que cayó desparramado sobre su pecho, y posó la maquinilla en la base de su nuca, donde comenzaba la exuberante y sedosa línea de su cabello.
Lentamente, la peluquera empujó la maquinilla hacia la coronilla. El ruido que producía la maquinilla cambió drásticamente al penetrar entre los primeros mechones y disminuyó su velocidad al encontrarse con un cabello tan grueso y con tanto volumen. El pelo de mi madre opuso una gran resistencia, y por un momento pensé que ganaría la batalla y rompería la maquinilla, pero después de un par de segundos observé que la maquinilla recuperaba su fuerza y continuaba la destrucción total y absoluta de su gloriosa melena, dejando tras de sí una larga banda blanca en la parte posterior de su cráneo.
En ese momento, noté cómo las lágrimas acudían a mis ojos y rompí a llorar como jamás lo había hecho, contemplando la escena, paralizado e impotente.
La segunda pasada no se hizo esperar y pude ver como la maquinilla ascendía nuevamente por la nuca llevándose por delante sus mechones de cabello, ampliando la porción de cuero cabelludo pálido, rodeado a ambos lados por un exuberante y sedoso pelo castaño. Tenía un aspecto horrible comparado con la magnífica melena que lo rodeaba, pero sabía que sólo era cuestión de tiempo que aquella pequeña porción de cuero cabelludo desnudo se extendiera hasta cubrir toda la cabeza.
La peluquera no me dejó ni un momento para enjugar mis lágrimas, pues con manos gráciles y diestras fue moviendo la maquinilla sobre la sien, quitando todo el pelo del lado izquierdo de la cabeza de mi madre, dejando asomar una oreja grande y abierta a su paso.
Observé que cada pasada parecía más rápida y suave que la anterior y una parte de mí se preguntó si se debía a que, aunque el cabello de mi madre resistía los ataques de la maquinilla, como buenamente podía, cada pasada lo debilitaba más y más, y ahora ya se iba rindiendo sin lucha.
La siguiente pasada fue aún más drástica. La peluquera posó la maquinilla en lo alto de la cabeza y la deslizó hacia atrás provocando que un mar de cabellos cayera sobre el regazo y sobre el suelo, formando una tupida alfombra de pelo bajo los pies desnudos de mi madre. Observé entonces cómo los dedos de sus pies se curvaban inconscientemente entre los mechones caídos, asiéndolos, como si nos los quisiera dejar marchar aún.
La peluquera hizo dos pasadas más, reduciendo el lado izquierdo de la cabeza a un desierto estéril de rastrojos fríos y sin vida. Era un aspecto ciertamente extraño, la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad todavía luciendo un hermoso, suave y largo cabello. Pensé en un anuncio de la televisión, donde era posible votar, ¿qué prefiere usted el lado con cabello o el lado sin cabello?
No me pude detener mucho tiempo en aquella votación inverosímil porque la peluquera arremetió con el flanco derecho de la cabeza realizando pasadas más rápidas y eficaces, sin piedad, haciendo desaparecer por completo una parte de mi madre, de su identidad más profunda.
Mi padre no dejaba de tomar fotografías, a diestra y siniestra, con su cámara Agfa, mostrando en su rostro una emoción concentrada muy distinta a la desazón que inundaba mi corazón. ¿Acaso no sentía él la misma pena que yo? ¿Cómo podía mostrarse tan calmado e insensible en esos momentos?
Mantuve la mirada baja unos instantes, las lágrimas ya se me habían agotado de tanto llorar, pero aún quedaban sus marcas en mis mejillas. Cuando levanté la mirada de nuevo, sólo una tira de pelo se aferraba a la cabeza de mi madre junto a la oreja derecha, el único recuerdo de la exuberante selva de seda suave y brillante que una vez había adornado su cabeza de forma tan hermosa hacía tan sólo unos minutos, y que fue entregado a la nada de una simple y última pasada.
La peluquera remató la faena pasando la maquinilla por la cabeza durante unos minutos más, igualando las zonas a una misma longitud hasta que finalmente apagó la ignominiosa maquinilla, y miró sonriente en el espejo a los ojos de mi madre, quien le devolvió la sonrisa de manera automática.
Ya estaba hecho… terminado… La antes gloriosa melena de mi madre ya no era más que un recuerdo. Tan solo una capa milimétrica de cabello cubría su cabeza.
-Aún queda pelo… -musitó mi madre con voz enronquecida.
-Sí, no se preocupe, ahora voy a afeitarla –respondió la peluquera, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz-. Ahí sí que no va a quedar nada de pelo.
No tuve tiempo de reflexionar sobre aquella conversación pues la peluquera pasó a colocar una toalla húmeda alrededor de la cabeza de mi progenitora, ocultándola a la vista. Mi madre buscó mi mirada en ese instante pero yo la esquivé, volteando el rostro. No me atrevía a mirarla directamente a la cara.
Al rato, la peluquera retiró la toalla y tomando un bote de espuma de afeitar, cubrió todo el cráneo de mi madre de una película blanca y pastosa.
Navaja en mano, la peluquera se acercó a mi madre y comenzó a rasurarla en silencio. Los únicos sonidos que se escuchaban eran los producidos por el roce de la cuchilla sobre la piel de la cabeza de mi madre y el sonido de la cámara de fotos de mi padre, que seguía tomando instantáneas, como si de un reportaje periodístico se tratase.
La peluquera no parecía tener prisa. Deslizaba la maquinilla de afeitar metódicamente, retirando la espuma como una quitanieves que abre caminos, hacia adelante, hacia atrás, sin fallos ni errores, dejando a su paso una piel lisa, impecable, reluciente bajo la luz cruda del salón.
Con la mirada despierta y expresiva, mi madre se dejaba hacer por la cuchilla que se paseaba cuidadosa y precisa por su cabeza. La peluquera afeitaba primero a pelo y después a contrapelo, deslizando la navaja en largas pasadas desde la frente hasta la base del cuello, retirando los restos de espuma. A la postre, el cráneo de mi madre quedó completamente limpio, purificado, nuevo.
-¿Quiere que le haga las cejas? –preguntó entonces la peluquera-. Las tiene usted muy tupidas y le apagan mucho la mirada.
-Oh, sí, hágamelas, por favor –respondió mi madre, casi con desidia.
Por un momento, mi atención se centró en las pobladas cejas de mi madre. Eran dos medias lunas oscuras abandonadas en un mar de piel, como dos Islas en un océano. Pero aquel paisaje marino iba a cambiar en cuestión de minutos.
Tomando unas pinzas, la peluquera reclinó el asiento hacia atrás y procedió a depilar meticulosamente las pobladas cejas de mi madre hasta hacerlas desparecer casi por completo, y dejarlas reducidas a dos líneas delgadas y arqueadas sobre sus ojos, cambiando por completo la expresión de su rostro.
Acto seguido, la peluquera tomó del aparador un frasco de cristal, depositando una generosa cantidad de loción en la palma de su mano, y la extendió sobre la piel recién afeitada del cráneo, en un suave y relajante masaje. Mi madre, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, se relajó dejando escapar de su garganta suaves gemidos que provocaron la sonrisa en los labios de la peluquera. Ésta prolongó el masaje unos minutos más a propósito, resbalando suavemente las manos por la untuosa cabeza afeitada de mi madre, como si quisiera aprehender sus pensamientos, agarrando después las prominentes orejas entre el pulgar y el índice, y estirando ligeramente los pabellones auditivos repetidas veces.
-Bien, pues ya está usted lista, señora -anunció la peluquera, deslizando sus delicadas manos por la nuca de mi madre para posarse sobre sus hombros.
Mi madre abrió los ojos y se quedó unos segundos en silencio, como tratando de reconocer a la mujer que tenía en frente de ella. Su cráneo se veía pulido y suave y se extendía hacia atrás en una curva aerodinámica que formaba un amplio ovoide en la nuca, dándole una apariencia regia y distante. Sus ojos se veían enormes y las cejas depiladas en una delgada línea daban a su mirada una expresión de perenne sorpresa. Aunque quizá lo más llamativo fueran sus orejas, que sobresalían con rotunda personalidad, como dos tazas de té.
Lentamente, mi madre se llevó las yemas de los dedos a su cabeza, apreciando por primera vez el tacto de su cuero cabelludo liso y reluciente. Sorprendida aún por la intensidad del momento, pasó su mano derecha desde la parte superior hacia el cuello, deslizándose por el tobogán de la nuca, sin encontrar el más mínimo obstáculo. Tan solo su piel. Tierna, dulce, vulnerable.
Situada detrás de mi madre, la peluquera sonreía de manera cómplice, ella que seguía conservando su precioso cabello color caoba sobre los hombros, al tiempo que sostenía un espejo de mano para que su clienta pudiera comprobar desde todos los ángulos cómo había quedado.
-Tengo la piel de la cabeza blanquísima –dijo mi madre finalmente, abanicándose con la mano en un gesto exagerado.
-Es normal. Tenga en cuenta que es la primera vez que la piel de su cabeza conoce la luz del sol –respondió la peluquera, sonriendo comprensiva.
-Y cómo se ven de bien estas orejas de soplillo que Dios me ha dado –añadió mi madre con una risa floja.
-Con el rostro tan expuesto como lo tiene ahora se aprecia todo mucho más, lo bonito y lo no tan bonito –comentó la peluquera-. Es cuestión de acostumbrarse a verse con su nueva imagen.
Mi padre dejó entonces la cámara de fotos y se acercó a mi madre, rodeándola con sus brazos, juntando sus mejillas y mirándose ambos en el espejo.
-¿Te sigo pareciendo guapa, de todos modos? –preguntó mi madre tímidamente-. Sigo siendo yo misma, sin mi cabello… ¿verdad?
Mi padre sonrió calmadamente.
-¿Qué clase de pregunta es ésa? Por supuesto que me sigues pareciendo guapa. No te equivoques conmigo, Pilar. Ningún corte de pelo podría conseguir que yo quisiera menos a mi mujercita.
-Oh, Luis, cariño….
Puede que si mi padre no se hubiera mostrado tan comprensivo, quizá mi madre hubiera logrado evitar las lágrimas, pero en ese momento, comenzó ella a llorar repentinamente. Había logrado contener las lágrimas durante todo ese tiempo, pero ante las palabras conciliadoras de mi padre, sus ojos traicioneros rehusaron dominar las gotas que los empeñaban.
-¡Ay, qué boba soy! –comenzó ella a enjugarse las lágrimas, avergonzada de haber dado rienda suelta a sus emociones.
-Puedes llorar todo lo que necesites –sonrió mi padre-. No es malo demostrar emoción.
Mis padres se miraron tiernamente a los ojos, reconociendo el amor que había entre ellos.
-Ahora tienes el pelo más largo que yo –continuó mi madre, hundiendo sus dedos en la espesa cabellera de mi padre.
-Si quieres puedo cortármelo igual que tú -bromeó él.
-¡Nooo, te lo prohíbo!– exclamó ella entre risas-. Tú te quedas con tu buena melena, ja, ja, ja.
Mi madre me llamó entonces con la mano y me pidió que me acercase.
-Lucas, tesoro, ven… –dijo mi madre dulcemente-. ¿Quieres tocarle la cabeza a mamá?
Negué con fuerza sin levantar la mirada. No quería nada con ella en ese momento.
La peluquera se acercó de nuevo a mi madre, esta vez para colocar sobre su cabeza el turbante color rosa que había comprado aquella mañana en los grandes almacenes. Afortunadamente, el turbante ocultaba totalmente su calvicie, incluso las ridículas orejas separadas.
Mi madre se levantó del asiento y sus pies desnudos se posaron sobre el mar de cabellos que yacían esparcidos sobre el suelo de la peluquería, pisándolos deliberadamente, como dando por superado una especie de rito de pasaje, de transición, de nacimiento en otra mujer.
A continuación, se calzó de nuevo las chanclas de goma y tomó su bolso, sacando un billete de quinientas pesetas, y entregándoselo a la peluquera.
-Quédese con el cambio, por favor.
-Señora, esto es mucha propina –el rostro de la peluquera se iluminó ante la visión de aquel billete azulado.
-El servicio lo merece -sonrió mi madre-. Me ha dejado usted bien pelada y toda nuevecita… Soy otra… ¡Mil gracias!
-Me alegro que le guste, señora –respondió la peluquera, solícita-. Ha sido un placer atenderla. Vuelva cuando quiera.
Cuando salimos del portal a la calle sentí como si despertara de un largo sueño. No habíamos estado más una hora en la peluquería, pero a mí me había parecido una eternidad.
El atardecer frío de mediados de septiembre y el bullicio de la gente en la calle, me devolvieron rápidamente a la realidad. Sin embargo, la realidad a la que ahora volvía era bien distinta. Tan solo tenía que levantar la vista y contemplar a mi madre para descubrir que algo había cambiado. En lugar de la tan admirada y ondulada melena castaña que caía en cascada por su espalda, ahora un discreto turbante de seda cubría su cabeza, acentuando la forma delicada de su cara y atrayendo la atención sobre sus ojos y el cuello largo y esbelto. La ausencia de cabello resaltaba igualmente su femenina figura de guitarra española, de hombros estrechos, cintura delgada y caderas amplias marcadas por aquellos vaqueros que se ceñían como una segunda piel.
Mi padre propuso entonces que fuéramos al cine. Echaban en los cines Palafox, la película ET el extraterrestre, acerca de la amistad entre un chico de la tierra y un visitante de otro planeta que perdía su nave espacial y no podía regresar.
Cuando llegamos al cine, había una avalancha de gente esperando para entrar. Pacientemente, nos pusimos a la cola mi padre y yo mientras mi madre descansaba en un banco en la acera y después de mucho tiempo, vimos recompensado nuestro esfuerzo y conseguimos nuestras entradas.
Dentro de la sala había muchas familias con sus hijos para disfrutar de la película. Observé a las madres de los otros niños, todas con sus preciosos cabellos cardados, perfumadas y elegantemente vestidas. Hasta ahora, mi madre siempre me había parecido la más guapa con diferencia, pero ahora, con aquel turbante toallero alrededor de la cabeza, ya no estaba tan seguro.
Al menos, nadie la miraba y pasaba perfectamente desapercibida como una mujer más yendo al cine con su familia y comiendo sus palomitas. Afortunadamente, cuando empezó la película fui capaz de abstraerme y dejar de pensar en ella para concentrarme en la pantalla durante las dos horas siguientes.
Recuerdo que, al salir del cine, mi padre estaba encantado, diciendo que el director, un tal Steven Spielberg, era un verdadero genio, aunque a mí personalmente, si bien me gustó la película, algunas escenas me produjeron algo de miedo y quizá luego tuviera pesadillas.
-Venga, vamos a cenar –dijo mi padre mientras caminábamos por la Gran Vía-. He reservado en un restaurant cerca de aquí.
-Oh, oh. Un restaurant y yo en chancletas –mi madre arrugó la nariz-. Creo que podrían prohibirme la entrada.
-¿Quieres volver al coche a por tus zapatos?
-No.
-Entonces, si es preciso sobornaré al camarero -respondió él y le besó la punta de la nariz.
A través de unas callejas, llegamos al restaurante. El metre nos dio la bienvenida en la entrada. Era un hombre serio, adusto, vestido de esmoquin, con el pelo engominado hacia atrás y un fino bigote sobre el labio. Saludó a mi padre y observó a mi madre de arriba a abajo con cierto aire de superioridad, pero no dijo nada en cuanto a su apariencia y nos dejó pasar.
El lugar era acogedor, con mesas de mantel blanco y una tenue iluminación que proporcionaban las lámparas de pared. Nos pusieron como aperitivo un pan blanco con mantequilla del que me serví varias rebanadas bien untadas hasta arriba.
Al rato, el metre nos tomó nota.
-Yo voy a tomar un churrasco –dijo mi padre, cerrando la carta.
-¿Y la señora? –preguntó el metre.
-Yo voy a querer… Ay, venga, ¡otro churrasco! –exclamó mi madre-. Y al niño, tráigale un escalope con patatas.
-¿Tomarán vino los señores?
-Pónganos un Estola… -respondió mi padre.
-Buena elección –respondió el metre-. Enseguida lo marcho, muchas gracias.
Nos trajeron las bebidas y permanecíamos los tres en silencio; mi padre bebía su copa de vino tinto; mi madre había encendido un cigarrillo y fumaba ensimismada y yo me atiborraba de mirinda de naranja y pan con mantequilla. Un sonido ambiental de jazz suave ponía música de fondo a la escena.
Entonces mi madre habló con voz velada.
-Tengo calor y me pica la cabeza –dijo abanicándose con la mano-. No soporto más el turbante.
-¿Por qué no te lo quitas? –respondió mi padre.
-No puedo –se apresuró a decir ella-. Montaría un espectáculo.
-Sería divertido –sonrió mi padre.
-Sí, claro, divertido para ti –respondió ella en tono irónico.
-No, para los dos.
Mi madre dio una nueva calada a su cigarrillo, dejando escapar el humo de sus labios y miró alrededor. En la mesa más próxima a nosotros había una pareja formada por un hombre de unos cuarenta años y una mujer rubia algo más joven. En otra mesa, una pareja de sesenta y tantos, que no se hablaban y más alejado, un hombre trajeado solo, que parecía estar en viaje de negocios por Madrid.
Suspirando profundamente, mi madre apagó el cigarrillo en el cenicero, se excusó cogiendo su bolso y se levantó de la mesa para dirigirse al cuarto de baño. Entretanto, el metre sirvió a mi padre una nueva copa de vino y a mí una mirinda de naranja.
Me encontraba sorbiendo encantado la mirinda burbujeante con la pajita cuando al alzar la vista vi una imagen que creo que no olvidaré nunca.
Visiblemente nerviosa, pero con una sonrisa de orgullo en el rostro, mi madre volvía del cuarto de baño, caminando entre las mesas. Se había desprendido del turbante y exhibía sin complejos su cabeza totalmente afeitada, blanca y reluciente. El rítmico golpeteo de las chanclas de goma contra sus talones desnudos, resonaba como un eco sobre el suelo de madera, plap, plap, plap, atrayendo aún más si cabe la atención sobre ella.
Sentada de vuelta en nuestra mesa, los comensales la miraban, desviaban la mirada y volvían a mirarla de nuevo, entre curiosos y asombrados. Parecían sentirse atraídos y repelidos por igual ante aquella cabeza desnuda que había quedado repentinamente revelada.
Dirigí yo también la mirada hacia mi madre, contemplándola sin compasión; su cráneo a la intemperie se me hacía un muñón al descubierto. Tenía la sensación de que hubiera quedado desnuda en medio del restaurante y que todo el mundo podía ahora leer sus pensamientos, lo que me hacía sentir un apunte de vergüenza ajena por ella.
Mi madre trataba de actuar con toda naturalidad, dando conversación alegre, pero se la veía inquieta. Tenía una gran sonrisa en el rostro, pero era una sonrisa forzada.
-Todo el mundo me está mirando- dijo después de dar un sorbo largo a su copa de vino.
-¿Cómo sabes que no me miran a mí? – bromeó mi padre.
-Oh, qué bobo –respondió ella con un mohín de niña pequeña.
-Te aseguro que eres la envidia de todas las mujeres de esta sala.
-No te creo –replicó mi madre alzando sus delgadas cejas depiladas hasta el extremo, casi invisibles-. Entonces, ¿por qué soy la única mujer calva de toda la sala? Si es tan maravilloso deberían ir todas a la peluquería y afeitarse la cabeza como una servidora.
Mi padre soltó una carcajada sonora.
-En serio, Luis -continuó mi madre-. Es un poco incómodo que te miren tan fijamente y que cuchicheen a tus espaldas.
-Nadie cuchichea.
-Claro que sí. Puedo escucharlo de sobra con estas orejas de soplillo, que tengo que hacen efecto parabólico.
Mi padre rio de nuevo con vehemencia.
-En ese caso, le sugiero que se ponga usted de nuevo el turbante, señora pelona.
-¡No te atrevas a llamarme así! –mi madre le golpeó en el hombro de manera cariñosa.
-¿Y eso por qué? Pensándolo bien, creo que a partir de ahora no te llamaré nunca más Pilar.
Mi madre Iba a protestar, pero mi padre lo esperaba y acalló sus labios besándola tiernamente, aliviando con sus bromas y su cariño la tensión del momento.
Carraspeé entonces para hacerme notar y mis padres se rieron al unísono.
-Trata de relajarte y diviértete –dijo mi padre.
-Está bien. Ya estoy mejor -sonrió ella.
En ese momento, el metre regresó a nuestra mesa y al ver a mi madre sin el turbante pestañeó varias veces para cerciorarse que era verdad lo que veía. Mi madre sonrió divertida mientras éste la contemplaba con la boca abierta.
-¿Va todo bien, señora? –preguntó el metre soliviantado.
-Muy bien –respondió mi madre, sin preguntarse si era normal que los camareros se preguntaran por la vida de sus clientes, y entonces soltó: -Aunque creo que un poquito más de vino me vendría al pelo.
La cara del metre sirviendo una nueva copa de vino, era todo un poema. Su aire de superioridad había desaparecido y parecía desconcertado. Nadie podía culparlo. La contemplación de mi madre, exhibiendo sin pudor su femenina calvicie, le turbaba en exceso.
Por lo demás, el resto de la cena transcurrió tranquila. Todo lo tranquila que podía ser dado lo surrealista de la situación. Finalmente, al ir a pagar la cuenta, mi madre se aseguró de que mi padre le dejara una buena propina al metre, por la nochecita que le habíamos dado.
Cuando estábamos abandonando del restaurante, mi madre sacó el turbante de su bolso para ponérselo de nuevo cuando una voz de mujer hizo que se girara.
-Perdone, señora.
Una mujer rubia vestida con un grueso abrigo de piel y unas botas altas había tomado a mi madre del brazo. Reconocí de inmediato a nuestra vecina de mesa que, acompañada de su marido, salía del restaurante a la vez que nosotros.
-Perdone señora –repitió en tono confidente-. Solo quería decirle que me encanta su… peinado. ¿Es reciente?
-Oh, muchas gracias. Me lo han hecho hoy mismo en la peluquería –respondió mi madre, enrojeciendo ligeramente-. Es la primera vez que salgo en público sin mi cabello, y aún me estoy acostumbrando, así que agradezco que alguien me diga que le gusta.
-Me encanta de veras. Es usted una valiente. Yo lo máximo que me atrevo es a cortarlo a media melena –comentó la mujer, ahuecando instintivamente su cabello rubio.
-Si le gusta, quizá debería probarlo… –sonrió mi madre, adoptando un tono pícaro en su voz-. Se está la mar de fresca y cómoda, así calvita.
-No lo dudo –sonrió la mujer a su vez- Pero no es mi estilo y sé que no me quedaría tan bien como a usted… ¡Está usted divina!
Halagada por el piropo inesperado de la mujer, mi madre dudó unos instantes en si volver a ponerse el turbante que había sacado del bolso, jugando con él entre las manos. Finalmente resopló, lo volvió a guardar en el bolso y se agarró con fuerza al brazo de mi padre, dejando que él la guiara, aventurándose a caminar por la calle con su cabeza completamente afeitada.
La noche estaba despejada. Había refrescado bastante respecto al día, pero apetecía caminar por la calle. Después de andar varios metros, llegamos a la Gran Vía que estaba abarrotada de gente a aquella hora. Acostumbrado a la tranquilidad que reinaba siempre en el pueblo, aquel espectáculo de luces y colores me dejaba perplejo. Los vehículos circulaban con prisas y en una parada, los taxis negros con franja roja dormitaban a la espera de algún cliente al que llevar a los cabarets de la periferia o a algún bingo. Las fachadas de los cines exhibían orgullosas los enormes cartelones de películas y en el edificio Carrión en Callao se divisaba el luminoso rótulo de Schweppes.
Mi padre paró a comprar helados para mi madre y para mí en un puesto callejero y nos los fuimos comiendo por la calle. Entonces le pidió a mi madre que se adelantara para hacerle fotos mientras caminaba. Ella se hizo la remolona unos segundos, pero finalmente se separó de nosotros para situarse unos pasos más adelante.
La silueta de mi madre destacaba entre la multitud. El suave contoneo de sus caderas resultaba más apreciable ahora que ninguna melena lo estorbaba, lo mismo que las redondeadas nalgas embutidas en los pantalones vaqueros. Caminaba con parsimonia, chancleteando por la acera, lamiendo su helado, y deteniéndose de cuando en cuando para observar tal o cual edificio de la céntrica Gran Vía. A veces se volvía y nos miraba con una mezcla de timidez y picardía en la mirada.
Tuve que reconocer que hacía tiempo que no la veía tan resplandeciente. Ella ya no era una joven reina, coronada por una melena salvaje e indómita, sino una reina más madura que emanaba una profunda serenidad y cuya corona era el aire del mundo que se agitaba en torno a su cabeza desnuda en un extraño y agitado baile.
Algunos transeúntes se paraban a mirarla, pero ella seguía su camino, consciente de las reacciones que provocaba, pero ignorándolas a propósito, dejando que la miraran cuanto quisieran, lamiendo feliz su cucurucho de chocolate y ganando coraje a medida que avanzaba.
Cuando por fin llegamos al parking de El Carmen para recoger nuestro coche, el rostro de mi madre reflejaba excitación y felicidad a partes iguales.
-¡Oh, ha sido un paseo increíble!- gritó ella exultante, una vez que estuvo sentada en su asiento-. Me siento tan liberada, tan ligera, tan yo misma…
-Me alegra que esté usted feliz, señora pelona –dijo mi padre, desplegando una sonrisa burlona.
-Te he dicho que no me llames así, me da vergüenza -replicó mi madre, ruborizándose.
-Protesto. Creo que es el nombre que mejor te define en estos momentos.
-¡Ay, Luis, eres imposible! –rio ella con ganas.
Durante el viaje de vuelta, mi madre no dejó de tocarse su cabeza afeitada, con ambas manos. Su yo más íntimo estaba ahí mismo, expuesto bajo la palma de sus manos, pues su cerebro se encontraba tan solo cubierto por unos centímetros de piel y huesos.
A través del espejo retrovisor, noté varias veces la mirada dulce y tranquilla de mi madre sobre mí pero rápidamente me hice el dormido para no hablarla. Seguía sin entender cómo pudiendo lucir una melena suave y brillante se empeñaba en afearse con aquel corte de pelo insólito, si es que se le podía llamar así.
Cómo la odiaba en aquel momento.
Y sin embargo, ella estaba plenamente feliz, como si se hubiera liberado de un gran peso que llevara años acarreando sobre los hombros.
Recostado en el asiento trasero del coche, el sueño empezó a vencerme por el cansancio y las emociones vividas en el día. Con los ojos fijos en la cabeza calva de mi madre, hipnotizado por el movimiento sedoso de sus manos deslizándose desde la frente a la nuca en un apacible masaje, me fui quedando finalmente dormido.
Al día siguiente me levanté en mi cama. Vagamente recordaba haber regresado al pueblo y que mi padre me hubiera llevado a mi cuarto en volandas.
Poco a poco, mientras me desperezaba, empezaron a venir a mi memoria los acontecimientos vividos en la víspera. Rememoré al instante aquella extraña visita a la peluquería donde mi madre había sido despojada por completo de su cabello. La expresión boquiabierta e incrédula en su rostro mientras los mechones de su pelo caían sobre el suelo impregnaban aún mi retina y no eran fáciles de olvidar.
Seguía sin llegar a entender por qué mi madre había hecho algo así y no lograba aceptar la idea de que mi madre fuera ahora una mujer calva. Deseaba con fuerza poder volver atrás en el tiempo y haberle impedido con todas mis fuerzas hacer semejante locura.
Sigiloso, me levanté de la cama y avancé por el pasillo hacia el dormitorio de mis padres. Me acerqué hasta el cuarto de baño de la habitación, de donde venía un sonido de agua corriendo. La puerta estaba entreabierta y espié a través de la rendija.
Sentada en un taburete, envuelta en su bata rosa guateada, descalza, y con la cabeza cubierta de una capa blanca de jabón, mi madre sonreía, relajada. Junto a ella, de pie, con una impecable camisa blanca, pantalones negros y zapatos brillantes a juego, mi padre deslizaba en silencio la cuchilla que usaba para afeitarse la barba por la curva del cráneo de mi progenitora.
Parecían los dos sumidos en un rito, en una especie de juego íntimo, por la manera lenta y cuidadosa en que mi padre manejaba la cuchilla pasándola una y otra vez por la blanca cabeza de mi madre; y el sosiego que sentía mi madre, el agradecimiento solo expresado en murmullos, en un gemido gutural que salía de su garganta al ser rasurada por la cuchilla.
Al terminar, mi padre se echó un poco de after shave en la palma de la mano y comenzó a masajear la cabeza de mi madre, empezando por las sienes, subiendo hasta la coronilla, bajando nuevamente por los lados en movimientos circulares de sus dedos. Mi madre, con los ojos cerrados volvía a emitir aquel sonido grave y ronroneante, como un gruñido salido de lo más profundo de su vientre. En esa posición, parece vulnerable y confiada, como una niña.
-Oh, qué gusto… -dijo ella, relajándose ante el firme contacto de los dedos de mi padre en su cráneo afeitado-. Cualquier mujer se podría acostumbrar a esto.
Mi padre volvió a impregnar sus manos de after shave, mirando sonriente a mi madre y reanudó el masaje craneal, aferrando la cabeza desnuda de mi madre entre sus manos, dibujando formas con los dedos a la altura de las sienes y en movimiento ascendente.
-No puedo dejar de pensar en lo guapa y arrebatadora que está usted sin cabello, señora pelona –dijo mi padre, sonriendo.
-¿Pero cuántas veces voy a tener que decirte que no me llames así?
-Pues voy a hacerlo… Al menos hasta que vuelva a ver tu hermosa cabellera por la cintura, cosa que espero no suceda en un largo tiempo.
Mi madre dejó escapar una leve sonrisa que reprimió con su hermosa mano.
-Nunca pensé que iba a gustarte tanto. Si lo llego a saber, me hubiera afeitado la cabeza mucho antes.
-En realidad estás guapa de todas las maneras posibles.
-Mmm, no sé si creerte –respondió mi madre con sorna.
-Vaya, yo pensaba que eras una mujer segura de sí misma y sin complejos, a quien no le importaba la opinión de los demás.
-A la señora pelona la opinión de los demás le da igual, pero la tuya sí le importa -ronroneó mi madre.
-Así me gusta, que aceptes tu mote. Mis felicitaciones.
-¡Eres un bobo! –sonrió ella divertida.
Sin pensarlo más, mi madre se levantó del taburete, dio dos pasos, y de puntillas sobre sus pies desnudos, se colgó del cuello de mi padre, al tiempo que hundía los dedos en los hirsutos cabellos masculinos y el deseo terminaba de apoderarse de su cuerpo y su mente.
Decidí dejarles solos en su particular juego de peluquería. Marché de allí en dirección a mi cuarto y me acurruqué en la cama hecho un ovillo. Las lágrimas no tardaron en aparecer y las dejé salir a voluntad mientras me preguntaba una y otra vez, sin comprenderlo, por qué mi madre se afeitaba la cabeza. ¿Acaso ya no iba a volver a dejarse crecer el pelo nunca más?
*
No sé bien el tiempo que estuve tumbado en mi cama. Me había quedado inconsciente y medio dormido. Saqué del cajón de la mesita de noche mi maquinita de paracaidistas de game&watch para echar una partida. Necesitaba distraerme y olvidarme un rato de todo.
Escuché entonces la puerta del cuarto abrirse y el pausado y conocido palmeo de los pies desnudos de mi madre sobre el suelo de cerámica. Dejó ella caer el peso de su cuerpo sobre la cama al sentarse y con su mano acarició suavemente mis cabellos. Respiré el aroma que emanaba de ella. Olía fuertemente a after shave. El mismo olor que desprendía mi padre cuando se afeitaba la barba por las mañanas.
-¿Estás bien, tesoro? –me preguntó ella, con voz tierna.
Yo seguía jugando a la maquinita, ignorándola a propósito.
-¿No quieres hablarme? –insistió ella.- ¿Es porque me he afeitado la cabeza?
Continué jugando sin prestarla atención. Por un lado, solo quería que se fuera y me dejara en paz, pero a la vez quería poder abrazarla y decirle cuanto la quería.
-Puedo entender que estés enfadado conmigo –ella se acercó aún más a mí-. Sé lo mucho que te gustaba mi pelo largo, pero aun así, creo que he quedado guapa… Aunque la verdad yo misma todavía me siento un poco insegura y me veo rara sin mi cabellera. Ayer, después de cenar, cuando dimos el paseo por la Gran Vía, iba cagadita de miedo, pensaba que me iban a insultar de todos lados y que la guardia civil me iba a detener por escándalo público… Se me hacía extraño no sentir el peso de mi pelo sobre los hombros y constantemente me tocaba la cabeza para asegurarme de que estaba calva, ¡temía que me creciera el pelo de repente, ja ja ja! Ya ves, qué boba soy… ¡Pero fue todo un éxito! Aparte de las miradas curiosas, nadie me faltó al respeto ni me agredió; está por ver que me dice la abuela cuando me vea así, sin mi melena, completamente calva como un huevo hervido, espero que no le de un patatús, ja ja ja.
Mi madre hizo una pausa y respiró hondo.
-Poco a poco me estoy acostumbrando a esta nueva imagen y me encanta; Dios mío, qué comodidad no tener que peinarse ni secarse el pelo… ¡Una bendición! El cabello largo me parece ahora una cárcel a la que no me apetece volver para nada.
Ella suspiró profundamente de nuevo.
-No te molesto más, cielo. Cuando quieras volver a hablarme, estaré aquí para ti.
Mi madre se levantó lentamente pero la retuve por el brazo, obligándola a sentarse de nuevo.
-¡Yo no quiero cortarme el pelo como tú! –espeté-. ¡Nunca! ¡Nunca!
-Lucas, tesoro, nadie va a cortar tu precioso pelo. ¿Por qué piensas eso? –dijo ella tomándome de la barbilla.
-¿Me lo prometes?
-Claro que te lo prometo.
Mi madre suspiró de nuevo acariciando mis cabellos con la ternura que solo ella poseía.
-Voy a contarte algo… ¿Sabías que en el reino animal, los leones machos tienen una gran melena y las hembras son de apariencia más modesta y están todas pelonas? –añadió ella.
-¿De verdad?
-Aha. Los machos tienen que defender su territorio y las melenas les sirven para intimidar a los posibles rivales. En cambio, las hembras no necesitan intimidar a nadie, así que la melena no se desarrolla en ellas –explicó mi madre-. Pues nosotros somos como una familia de leones. Papá y tú tenéis una melena lustrosa y brillante, y yo, en cambio, soy la pelona de la casa… ¡Una leona pelona que está a punto de atacarte! ¡Grrrr!
Mi madre se puso a horcajadas sobre mí y empezó a hacerme cosquillas en las axilas, que eran mi punto débil. Cuando recuperaba el resuello entre un ataque de risa y otro, le rogaba que se detuviera, hasta que por fin ella decidió parar.
-Espera, creo que voy a tirarme un pedo –dijo mi madre de repente.
-¡Noooo! –respondí yo, al tiempo que me zafaba de su agarre.
Ella dejó escapar una ventosidad sonora y mi risa desató de nuevo, lo mismo que mi amor hacia ella. Para entonces, la tensión entre nosotros se había disipado por completo.
Tumbada sobre la cama, con la mano en la mejilla, me miró con sus grandes ojos, sonriéndome.
-¿Ta gustaría tocarme la cabeza? –preguntó elevando sus finísimas cejas depiladas en un fino hilo.
Lentamente, mi madre agachó la cabeza y tomó mi mano posándola sobre su cráneo desnudo. Con cuidado deslicé la palma de mi mano, desde su frente amplía hasta la nuca en una curva interminable. Su cuero cabelludo era totalmente liso y reflejaba con intensidad el sol de la mañana que entraba por la ventana. Resultaba hilarante, y su tacto se asemejaba al de una manzana en una tienda.
La piel de mis manos acariciaba la piel de su cráneo, ofreciéndose impúdicamente a la vista, mostrando otro tipo de belleza, dócil, vulnerable, aún más hermosa si cabe.
Concluí entonces que debía ser a los hombres a quienes no les gustaban las mujeres afeitadas. Quizás no las encontrasen femeninas porque su idea de la feminidad se emparentaba con la largura del cabello y considerasen que una mujer calva fuera una mujer hombruna.
Pero no era así. No en el caso de mi madre. Ella lucía más femenina y hermosa que nunca, exhibiendo una belleza natural, más segura de sí misma, dotada de un encanto y elegancia que antes no poseía.
Aquel día mi madre me dio una verdadera lección.
A veces las mujeres necesitan un cambio radical. Y el más simple es el cambio en la apariencia. Con un nuevo corte de pelo o un nuevo peinado, cada mujer se siente renovada y lista para nuevas experiencias. Las hay que optan por tan solo unos centímetros de cabello pero otras necesitan un cambio más dramático, algo duradero y que dependa al cien por cien de ellas. Entendí que si ella sentía cómoda y guapa con su calvicie, ¿quién era yo para cuestionar su decisión?
-¿Mamá?
-¿Qué tesoro?
-Estás guapísima.
***
EPÍLOGO
Reconozco que me llevó algo de tiempo acostumbrarme a la calvicie de mi madre. Después de tantos años con su lujosa melena se hacía rarísimo verla sin un solo pelo en la cabeza. A ella misma le costó familiarizarse con su nuevo estilo y se echaba a veces la mano detrás de su oreja para acomodar un mechón de cabello que ya no existía o giraba su cuello hacia un lado para mover una melena que hacía tiempo que había desaparecido.
Cuando salía a la calle usaba siempre su discreto turbante rosa para cubrirse, pues le incomodaba mostrar su calva ante personas que la conocían y no quería ponerse en esa tesitura. Únicamente, en lugares donde las posibilidades de encontrarse con conocidos eran más remota, sí se lo quitaba en alguna ocasión, provocando anécdotas y situaciones curiosas.
Al cabo de unos meses, mi madre se cansó de afeitarse la cabeza a diario y de los comentarios y especulaciones que provocaba su turbante rosa entre las mujeres del pueblo, y comenzó a dejar crecer su cabello de nuevo. Su cabeza volvió a poblarse primero de pelos milimétricos, luego hasta un largo en el que ya pudo peinárselo y con el tiempo hasta una melena por encima de los hombros.
No fue hasta dos años después que su melena volvió a ser la que era, tan espesa y lustrosa como antes, larga y ondulada, como una cascada de bucles castaños esparcidos por su espalda. Aquella melena suave, brillante, hermosa, con vida, que era su seña de identidad más característica.
Todavía hoy me cuesta creer que hubo un tiempo en que mi madre se afeitó toda la cabeza por puro gusto y tengo que mirar fotografías de aquella época para cerciorarme de que no fue un sueño. De entre todas aquellas fotografías hay una que me gusta especialmente. Se trata de un retrato familiar tomado en un estudio. Recuerdo que mi madre nos llevó a mi padre y a mí porque quería tener un recuerdo bonito de nosotros.
En la fotografía, mi padre y yo estamos de pie y ella sentada delante en un butacón. Está descalza, y lleva un vaporoso vestido veraniego, azul claro, de tirantes.
A pesar de ser una fotografía de familia, mi madre es la verdadera protagonista, mostrando orgullosa su calvicie, desafiando los estándares de belleza, contemplando la cámara con ojos grandes y seductores bajo unas cejas depiladas en dos suaves líneas arqueadas, que dotan de melancolía e inocencia a su mirada.
Cuando contemplo aquella imagen, no puedo evitar pensar que mi madre nunca ha estado tan radiante, tan natural, tan limpia, tan libre.