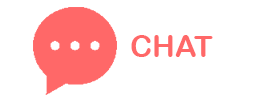Hola, soy Jack y este acontecimiento ocurrió en los años 70, durante mi adolescencia en un internado.
“Jack Martin, preséntese inmediatamente en el despacho de la señorita Robinson”
Aquella frase me revolvió el estómago. La señorita Robinson era, además de una profesora muy estricta, la prefecto de disciplina, y una llamada a su despacho suponía un buen castigo. ¿Mi travesura? Haber copiado en un examen de Matemáticas, su asignatura. Además del suspenso, seguramente me caerían unos azotes. Tras un camino que se me hizo eterno, entré a su despacho.
“Tome asiento, señor Martin”, dijo con voz severa. Yo estaba temblando.
Lejos de la imagen de profesora solterona fea que se pueda tener, la señorita Robinson era una cuarentona realmente guapa y que lucía una voluptuosa figura: unos turgentes y grandes pechos que parecían no caber en el jersey del uniforme, unas anchas caderas y un generoso trasero que ni siquiera la pudorosa falda de su uniforme podía disimular. Aunque a mí me llamaba aún más la atención otra cosa: su cabello castaño, cuidadosamente cortado a cepillo con los laterales y la nuca cortados a maquinilla, lo cual le daba aún más un aire de sargento. Y la apariencia se correspondía con la realidad: era una mujer implacable en los castigos y en la aplicación de las reglas.
“Señor Martin, tengo entendido que usted tuvo el valor de copiar en mi último examen. ¿Es eso cierto?”. Me miraba como un juez interrogando a un reo.
“Sí, señorita Robinson, es cierto”. Mentir sólo empeoraría las cosas.
“¡LO SABÍA! ¿Acaso no le apetecía estudiar? Sé que es torpe para las matemáticas, pero esa no es la solución. Se ha ganado un buen castigo”.
“Lo sé, pero por favor no me suspenda el curso. Puede darme azotes, pero no me suspenda por favor”.
“No tendrá azotes, pero tendrá que recuperar el trimestre. Y se me ha ocurrido otro castigo para usted”. Me quedé desconcertado. ¿Qué tendría en mente? “He notado que suele arreglarse mucho el pelo, que le da mucha importancia. Y hablando del pelo, ya lo lleva bastante más largo de lo permitido…” El miedo aumentó. ¿Por qué hablaba de mi pelo?
“Venga conmigo”, me dijo en tono serio.
Me agarró de la muñeca y me condujo hasta la planta baja, a la sala de castigos. Era la habitación más temida por todos nosotros. Mi corazón se aceleraba con cada paso: vi la mesa de los azotes y la pala que se usaba para ello. Sin embargo, ella me llevó a un taburete que había en una esquina, frente a un espejo.
“Siéntese”. Obedecí muerto de miedo. Me puso una especie de capa blanca por encima, anudada alrededor del cuello, y sacó un maletín negro. Me quedé horrorizado cuando vi lo que sacaba: una maquinilla eléctrica de gran tamaño, de las de barbero.
“NO, NO, NO. SEÑORITA ROBINSON POR FAVOR, MI PELO NO”.
Las súplicas fueron inútiles. Con una mano, la señorita Robinson me tapó la boca, y con otra, hundió la máquina en mi coronilla y la deslizó hasta mi frente. Vi los mechones caer sobre mi regazo y cuando alcé la vista, había una ancha raya blanca en el centro de mi cabeza.
Apagó la maquinilla y sin apartar su mano de mi boca, me gritó: “¡Quiero que se mire todo el tiempo en el espejo, que vea su castigo!”. Acto seguido, la encendió, apretó mi cabeza contra su cuerpo y reanudó el rapado. Yo miraba cómo mi pelo se separaba de mi cabeza y caía sobre la capa blanca. Yo sentía que iba a llorar, pero por el contrario, sentía un extraño cosquilleo en mi entrepierna. En un principio creí que era por el hecho de que la señorita Robinson apretaba mi cabeza contra sus turgentes senos, pero pronto identifiqué el causante: las pasadas de la maquinilla. La señorita movía mi cabeza cuando ya había terminado con una zona y pasaba a la siguiente. En poco tiempo, apagó la maquinilla y la guardó. Parecía un soldado recién llegado al ejército. Mi cabeza era aún más blanca que mi piel, y el pelo era casi imperceptible.
No me dio tiempo a asimilarlo: la señorita Robinson pronto trajo un pequeño cuenco de arcilla y, con una brocha de barbero, extendió su contenido, una fría espuma blanca, por mi cabeza. Agarró una navaja de barbero y comenzó a pasarla con fruición, haciendo varias pasadas por cada zona. Yo no paraba de mirarme, siguiendo sus órdenes. Por extraño que pudiera parecer, sentir el raspar de la navaja sobre mi cabeza no me disgustaba, y el cosquilleo en mi entrepierna iba a más, y noté que me apretaban los pantalones. Llevé las manos a mis genitales: tenía la mayor erección que había sentido nunca.
“Estoy segura de que sus compañeros amarán su nuevo peinado”, dijo con sorna. Ya me imaginaba las burlas que tendría que aguantar hasta que me creciese el pelo un mínimo.
Tras unos instantes que se me hicieron eternos, la señorita guardó la navaja. Terminé de asimilar lo que pasó: estaba totalmente calvo. Mi cabeza resplandecía aún más si cabe, y mis orejas parecían más grandes. Saqué las manos de la capa y acaricié mi cráneo: no podía creer que me gustase esa sensación, esa suavidad. La señorita Robinson chasqueó los dedos y me hizo volver a la realidad.
“Espero que le sirva de lección”, dijo mientras me acariciaba la cabeza. Aquello sólo aumentó mi excitación.
“El castigo no termina aquí. Durante los próximos treinta días, deberá venir todos los días a esta sala: de lunes a viernes en el recreo, y los fines de semana después del desayuno. Me encargaré personalmente de repasar su afeitado. ¿Queda claro, señor Martin?”.
“Sí, señorita Robinson”.
“Y SI SE LE OCURRE VOLVER A PASARSE DE LA RAYA, O FALTA UN SOLO DÍA AL CASTIGO, NO SÓLO ESTARÁ CALVO OTROS TREINTA DÍAS, SINO QUE ADEMÁS LE AFEITARÉ LAS CEJAS. ¿ENTENDIDO?”.
“Sí, señorita Robinson”.
Me quitó la capa y me autorizó a irme. Fui al primer baño que encontré y allí aproveché para revivir lo que había pasado hace unos minutos y aliviar mi excitación. Cuando salí y mis compañeros me vieron pelado, sus carcajadas fueron atronadoras.
Los treinta días de castigo pasaron lentos. Durante aquel periodo, dejé de ser Jack para ser “bombilla” o “bola de billar”, y las collejas y capirotazos pasaron a ser algo habitual. No obstante, no les daba gran importancia. Por supuesto, acudía como un reloj a mis citas con la señorita Robinson, que dejaba mi cabeza resplandeciente y desprovista de pelo, por lo que a los treinta días acabó el castigo y pude volver a dejar crecer mi cabello.
Sin embargo, alguna que otra vez, tanto durante el castigo como ya pasado este, sentía la tentación de portarme mal…